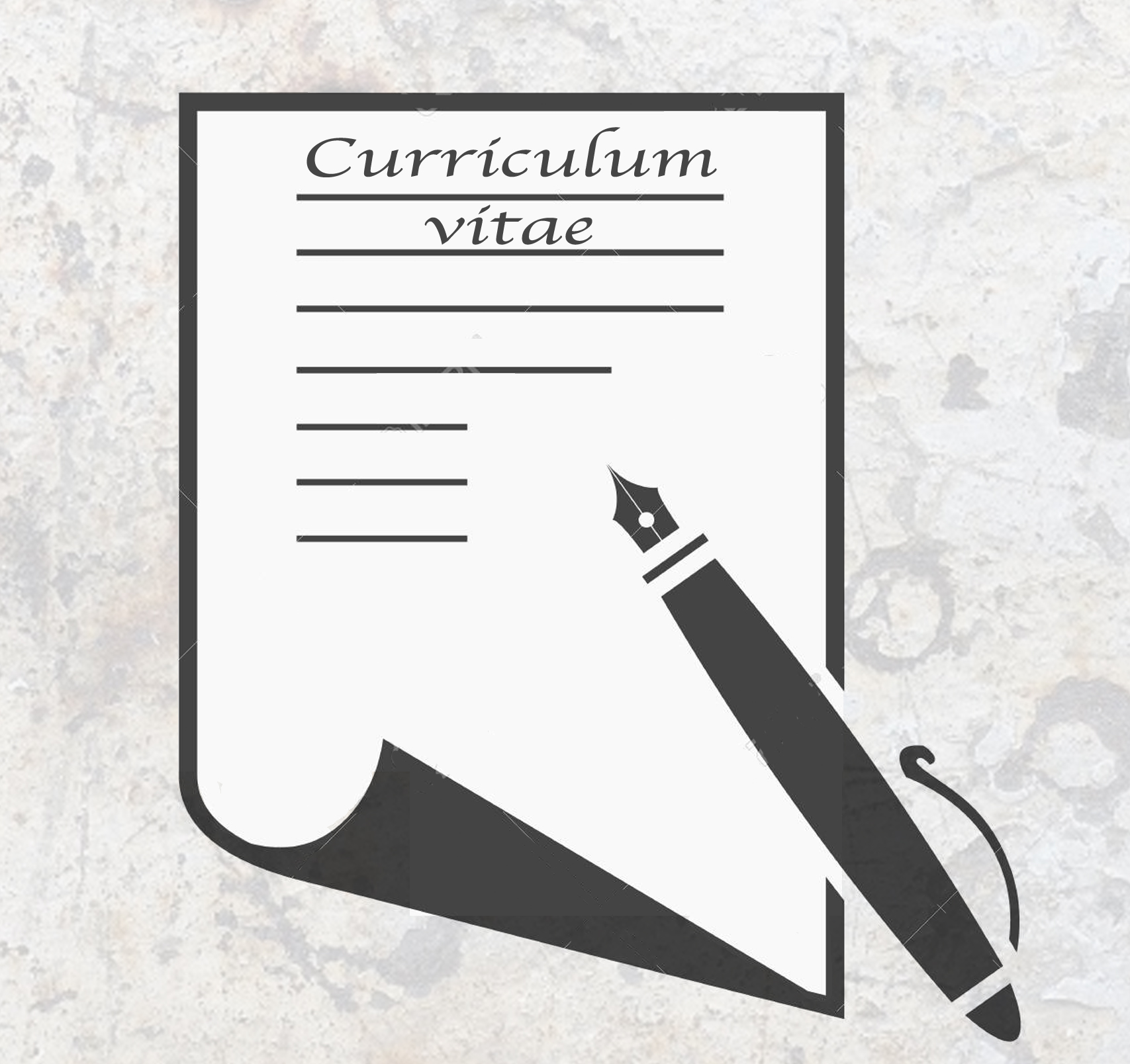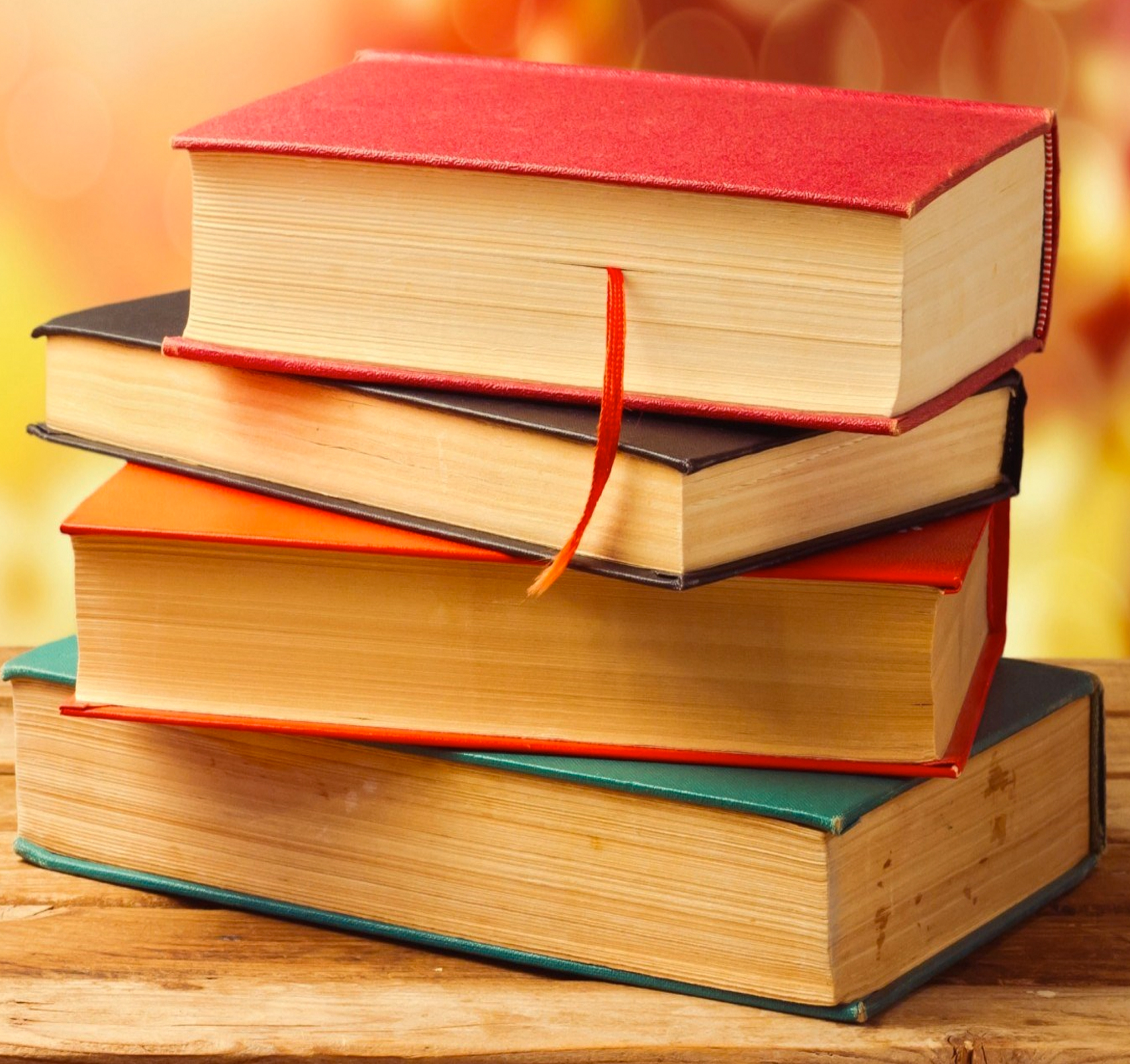Reflexiones sobre el papel del otro en el origen de la subjetividad y cómo el otro – el analista - afecta los procesos de transformación en un psicoanálisis.
Freud (1915) nos enseñó que tendemos a rechazar lo diferente, conceptualizando este rechazo como el “narcisismo de las pequeñas diferencias". Nuestro siglo – somos ya individuos del siglo pasado – ha sido un cruel exponente de las barbaries cometidas en tren de abolir las diferencias: desde genocidios, hasta limpiezas étnicas, etc.Los analistas no estamos a salvo - pese a nuestros reparos técnicos y nuestros psicoanálisis individuales -, de la influencia de los valores sobre lo que es razonable, lo que es adecuado, lo que merece existir para la ecología en la que vivimos. Si somos sinceros con nosotros debiéramos admitir que frecuentemente nos descubrimos con criterios, caracterizaciones, taxonomías que tienen mucho de ideológico.
Rodolfo Moguillansky[1]
Descargar como .pdf
1- Dos experiencias ante las que se suscita extrañeza: lo inaprensible
del otro y lo que la cultura repudia
Nadie
puede ponerse en tu lugar, pensaba yo, ni siquiera imaginar tu lugar, tu
arraigo en la nada, tu mortaja en el cielo, tu singularidad mortífera. Nadie
puede imaginar hasta que punto esta singularidad gobierna solapadamente tu
vida, tu avidez de vivir; tu sorpresa infinitamente renovada ante la gratuidad
de la existencia; tu alegría violenta por haber regresado de la muerte para
aspirar el aire yodado de algunas mañanas oceánicas, para hojear libros, para acariciar
la cadera de las mujeres, sus párpados adormecidos, para descubrir la
inmensidad del porvenir.
Había
que reír, realmente. Por lo tanto río, inmerso otra vez en el orgullo tenebroso
de mi soledad.
Jorge
Semprún[2]
Mi estimado amigo:
Le
escribo para comunicarle que me veo asaltado por un sentimiento de Grave
Extrañeza e Intensidad tal que el recuerdo de los hechos que presenciamos esta
misma tarde parece disgregarse y desvanecerse en mi memoria. Me es imposible
dar razón de lo sucedido, pero aún debo añadir que me veo forzado a pensar más
en nuestro anfitrión de hoy, el temible Billington, como si tuviera que volver
a él. Paréceme asimismo ingrato suponer que mediante artes mágicas añadiera a
la comida que juntos compartimos algún artificio concebido pata deteriorar la
memoria. No piense mal de mí, mi buen amigo, pero me es difícil recordar lo que
vimos en el cercado de las piedras del bosque, y a cada instante que pasa mis
recuerdos se tornan más confusos...
H. P.
Lovecraft[3]
1-1 Lo
inaprensible del otro
Es moneda
corriente dentro del psicoanálisis que los humanos tenemos dificultades para representar al otro cuando está
ausente. No voy redundar sobre esto, que es para todos los analistas conocido,
sólo a los efectos de ilustrarlo reproduzco un fragmento de una carta que Franz
Kafka le mandó a Milena que describe de modo ostensible la perdida de
representación que se da, cuando se ausenta, cuando pierde presencia, alguien
investido por nosotros: Me percato de repente de que en realidad no puedo
recordar ningún detalle particular de su rostro. Sólo su silueta, su atuendo,
cuando se alejó usted entre las mesas del café: eso sí, lo veo todavía[4].
Sabemos
que desde que Freud (1917) escribió Duelo y melancolía se inició una línea de
comprensión de este problema que, con el tiempo, adquirió enorme importancia;
que fue capital para explicar la simbolización, y que la capacidad de dar algún
tipo de representación a lo ausente es una de las piedras angulares sobre la
que reposan las teorías psicoanalíticas acerca del pensamiento (S. Freud 1895,
1900; Bion 1962, 1962, 1965; Money Kyrle, 1961, 1968; entre muchos otros).
El otro
al ausentarse no sólo deja de estar con nosotros, también se nos pierde o se
desdibuja su figuración en nuestro espacio mental - cómo Franz Kafka le cuenta
a su amada Milena -. A través de un proceso penoso, difícil, complejo, si
admitimos que se ausentó o se perdió - duelo mediante –, logramos
incompletas representaciones que nos permiten pensarlo. Sin embargo, esta
dificultad para representar, incluso para saber del otro, excede que él se
ausente o se pierda; aunque esté presente ¿cuánto podemos saber del otro?, o
dicho de otro modo ¿cuánto podemos imaginar como el otro piensa, qué es lo que
lo inquieta, qué es lo que lo mueve? y también recíprocamente ¿cuánto el otro
puede saber de nosotros? Si seguimos la línea de ideas del epígrafe que he
elegido, vemos que Jorge Semprún afirma que: nadie puede ponerse en tu
lugar,... ni siquiera imaginar tu lugar, tu arraigo en la nada,... nadie puede
imaginar hasta que punto esta singularidad gobierna solapadamente tu vida.
El otro aunque esté presente es inaprensible y lo inaprensible del otro suscita
un sentimiento de extrañeza.
1-2- Lo que la
cultura repudia.
Pero no
sólo nos resulta extraño lo inaprensible que por su naturaleza es el otro, en
tanto es otro; además de esta dificultad que nos plantea - el otro - en tanto
lo que percibimos en él es diferente a como somos, se suma un nuevo vértice
para sentirlo extraño si él encarna lo que una cultura dada no considera como
propio de sí misma; esto se acentúa si - este otro - cuenta con atributos que
la cultura ha expulsado, ha repudiado de su seno.
2-Destinos de lo
extraño
Hace a
nuestra pertenencia a la cultura, que no sólo rechacemos lo repudiado por la
cultura, sino que también renegamos del repudio que hacemos[5].
Esta última frase me lleva a formular la siguiente pregunta: ¿cuánto podemos
consentir en nuestro espacio mental la expresión de hechos, actitudes o deseos
de otros repudiados por la cultura?; o poniéndome más tajante, lo que suponemos - desde nuestra
pertenencia cultural – que no concierne al orden humano.
Para
empezar a contestarla, tenemos que admitir que no gozamos corrientemente de una
mirada tan lúcida, como la de Semprún, sobre lo radicalmente inaprensible que
es el otro para nuestro yo y lo inaccesibles que somos para el otro, ni para
darnos cuenta de lo que descartamos - en tanto suponemos que no es de
nuestro mundo[6] -, como
existente en nuestro mundo humano. En tren de seguir dando una respuesta al
interrogante que propuse, debemos estar avispados que, cuando aseveramos que un
sentimiento, una conducta, un modo de ser no es del orden de lo humano, no
creemos que se trate sólo de un punto de vista con el que no coincidimos; nos
experimentamos, al afirmarlo, a la diestra de Dios dictaminando no sólo
que está bien y que está mal sino también qué es y qué no es; en este punto pasamos con facilidad de formular un juicio de
atribución a enunciar un juicio de existencia. Al exponer este juicio – que
no es del orden de lo humano - con la fuerza de una convicción[7],
como un juicio de existencia, o en rigor de inexistencia, intentamos
evitar los penosos roces que nos trae este sentimiento de extrañeza.
Pecando
de necios, desde este juicio de inexistencia, solemos refugiarnos en la
convicción que sabemos de los otros y que los otros saben de nosotros. Este
saber, que neciamente presumimos tener, dictamina también sobre lo que es mundano
o inmundo; rellena así la
opacidad de la que nos habla Semprún, niega nuestra ceguera para ver dentro del
interior del otro, la desmiente con ideas que conjeturan un conocer que sólo tiene como mérito engrandecer
ficcionalmente nuestro yo, proveyéndolo ilusoriamente de una visión que vuelve
transparente al otro y de un poder
para decidir sobre que es humano y que no lo es. Nos solemos aferrar con
fiereza a la posesión de este dictum, no toleramos sin alguna
resistencia que flaquee, sea puesto en duda; nos suele enredar en una herida
narcisista su vacilación, en ocasiones nos ofendernos cuando comprobamos o nos
muestran su indigencia. Pero lo
que se niega, o se repudia no puede suprimirse. Cuando se demuestra inevitablemente insuficiente desmentir
con convicciones el sentimiento de extrañeza - sentimiento particularmente
angustiante –, lo que lo provoca queda significado como antinatural, y
desde esta categoría, aunque precariamente, ingresa en el mundo como unheimlich. Al entrar en nuestro
mundo eso que sentimos como ominoso, suele provocar - como lo sugiere el texto
del epígrafe de Lovecraft - la
confección de hipótesis paranoicas en un intento de abolirla – a la
sensación de extrañeza -, pretendiendo darle forma o representabilidad a esta inaprensibilidad.
En otras oportunidades, si esta capacidad de montar hipótesis paranoicas se
vuelve inviable, nuestra mente se torna confusa y parece extraviarse la
solvencia para pensar; la clínica de la des-personalización y la
des-realización nos informan sobradamente de esto último.
Pero no
es un movimiento en una sola dirección; se evidencia, en el párrafo que
reproduje de Lovecraft, una corriente inversa a la que más arriba describí:
surge del relato que frente a lo que sentimos como ominoso, descubramos un
esfuerzo para conservar la existencia en nuestra mente de aquello que es fuente
de extrañeza. Lovecraft nos cuenta con maestría en su narración esta polaridad:
cómo, lo que sentimos como extraño, tanto amenaza perderse y corre el peligro
de ser descartado, como el denuedo con que se lucha para que esto no ocurra.
3- Dos
denominaciones sacadas del lenguaje popular: animalada y extravagancia.
El
lenguaje popular suele llamar a lo que se aleja de lo humano - en términos
vulgares -, una animalada, una bestialidad. En oportunidades
también, desde el decir popular
catalogamos a personas como extravagantes y a ciertos eventos o modos de ser como extravagancias.
Esta otra categoría, la de extravagante la necesito para contrastarla con la de
bestial.
Quisiera
precisar a qué llamo – al menos en este contexto - una animalada y a qué una
extravagancia. Como una primera aproximación, diría que está implícito cuando
calificamos a algo de animalada o a alguien como bestial, que eso
de lo que hablamos, debe ser expulsado de nuestro mundo, no debe pertenecer a
él, debe ser abolido, es irrepresentable, y en oportunidades corresponde que
sea considerado un inexistente para nuestro mundo y que en cambio cuando
adjetivamos a una persona como extravagante, o alguna actitud como una extravagancia,
aunque con recelo, lo declaramos como admisible, como parte del mundo.
4- Lo que carece
de figuración, aunque no podamos representarlo es posible pensarlo.
Aceptando
la definición previa que he propuesto ¿Qué posibilidades tenemos de
reintroducir lo que expulsamos de nuestro mundo al definirlo como bestial? Qué
chances tenemos de recorrer el camino inverso, el que va de la bestialidad a la
extravagancia, y que entonces a aquello a lo que le negamos existencia, como
parte del orden humano, se la admitamos, lo podamos pensar, aunque tengamos
dificultades para representarlo o entenderlo[8].
Estoy
usando ex profeso un vocabulario poco riguroso, porque el uso de
vocablos psicoanalíticos, borraría lo central que quiero transmitir en esta
comunicación: el abordaje de problemas en donde nos enfrentamos con cuestiones
que están muy por fuera de nuestro mundo habitual, muy por fuera de la consulta
con la que estamos familiarizados. En ellos la falta de una teoría precisa y la
poca o ninguna experiencia clínica, nos puede llevar a sustituirla por
prejuicios travestidos de conocimiento científico.
Freud
(1915) nos enseñó que tendemos a rechazar lo diferente, conceptualizando este
rechazo como el “narcisismo de las pequeñas diferencias". Nuestro siglo
– somos ya individuos del siglo pasado – ha sido un cruel exponente
de las barbaries cometidas en tren de abolir las diferencias: desde genocidios,
hasta limpiezas étnicas, etc.Los analistas no estamos a salvo - pese a nuestros
reparos técnicos y nuestros psicoanálisis individuales -, de la influencia de
los valores sobre lo que es razonable, lo que es adecuado, lo que merece
existir para la ecología en la que vivimos. Si somos sinceros con nosotros
debiéramos admitir que frecuentemente nos descubrimos con criterios,
caracterizaciones, taxonomías que tienen mucho de ideológico. Sabemos que uno
de los campos donde nos es más difícil liberarnos de un vértice axiológico es
en el terreno de la perversión. Estamos, sobre todo en aquello que clasificamos
como perversión, atravesados por
un sentido común, que asiduamente no es más que un estrecho y adocenado
modo de pensar que coagula criterios establecidos para una época histórica, un
lugar geográfico o una clase social.
5- El paso de lo
extraño a la perplejidad, una interpretación.
A raíz
del material clínico que más tarde voy a exponer recordé, que hace varios años,
en el curso de una supervisión clínica que yo hacía con W.[9],
frente a un material de un paciente,
me dijo, con voz neutra, sin un atisbo que me hiciera pensar en un juicio de valor: “esta persona es
un extravagante”. El paciente en cuestión me resultaba raro, no lo comprendía,
no en el sentido en que habitualmente no comprendemos desde una mirada
psicoanalítica - en tanto es opaco, o es alguien que nos suscita preguntas, o
alguien desconocido a descifrar -; este muchacho me parecía un marciano.
A partir de la denominación de W.: un extravagante, esta persona que a
mí me resultaba extraña, en el más absoluto de los sentidos; en el sentido que
Freud (1919), le había dado a este sentimiento en su ensayo sobre Lo ominoso,
algo unheimlich, no familiar, no de este mundo, inmundo, pude
comenzar a comprenderlo como parte de un mundo sin contacto con el mío, una
variante de lo que existe en el mundo; el comentario de W. tuvo entonces en mi
el efecto de una interpretación[10]
que me permitió pasar, en mi relación con él, de algo del orden de lo ominoso
a un sentimiento que creo conveniente nominar perplejidad; desde la
perplejidad podía darle carta de ciudadanía, existencia, a un modo de ser, el
del paciente. Entonces podía - desde esa perplejidad -, abrirme a la idea
– idea de Perogrullo por cierto, que si bien todos nosotros conocemos,
emocionalmente no respondemos como si eso fuera así - que en nuestro universo
conviven diversos mundos, con sus propias racionalidades, muchas veces, con
escaso o sin ningún contacto de uno con otros y cada uno de nosotros sólo
habita en un reducido espacio, creyendo que es todo el mundo posible. Con perplejidad
aludo a un sentimiento que se origina ante algo que no entendemos, no
comprendemos, no podemos representar y sin embargo lo admitimos como existente,
pensable. Pensable es, si agregamos lo que adiciona la perplejidad, pensar lo que podemos representar y
también pensar lo que no podemos representar.
6- Propósito de
este trabajo.
Sobre el
final de este escrito voy a proponer que aquello que no podemos conocer del
otro, que rechazamos en el otro, aunque no lo podamos representar, sí lo
podemos eventualmente pensar. Este logro, rescatar la capacidad de pensar por
parte del analista, de aquello que por diferentes razones no puede representar
tiene enorme trascendencia en la marcha de un psicoanálisis; cuando el analista
lo piensa, da condiciones de posibilidad a las transformaciones en su paciente, en tanto considera a este inexistente pensable. Para que esto se produzca
hace falta – en el analista - realizar un trabajo psíquico, del que mi
relato clínico pretende ser un ejemplo; de este trabajo depende la abstinencia
psicoanalítica y la neutralidad que le prescribe el método; estas
prescripciones son productos que no le son dados naturalmente al analista, sólo
se le hacen ciertas luego de una laboriosa tarea que le es necesario hacer una
y otra vez, ya que esas prescripciones – neutralidad y abstinencia -,
esenciales para el método, invariablemente amenazan traspapelarse.
Antes de entrar en mi material
clínico, voy a hacer un breve relato sobre el ensayo de Sartre acerca de Genet, en el que se ve lo que
instituye en un individuo la comunidad en la que este individuo constituye su
subjetividad. Más tarde quiero hacer algún paralelo entre mi material clínico y
el estudio de Sartre.
7-¿Jean Genet o
San Genet?
Una voluntad tan feroz de sobrevivir, una valentía tan pura, una
confianza tan loca en el seno de la desesperación, darán sus frutos: de esa
absurda resolución nacerá veinte años más tarde el poeta Jean Genet
Jean Paul Sartre[11]
Jean Paul Sartre en su ensayo “San Genet, comediante y
mártir”, nos da, a mi juicio, algunas
claves para entender a las relaciones entre lo que una comunidad cree que debe
ser expulsado del mundo y como lo destinado a ser excluido instituye en esa
comunidad un monstruo. Sartre nos
muestra como Jean Genet dejó de ser alguien monstruoso y logró ser un
extravagante, como transformó eso que la sociedad desechaba, siendo él el
continente de ese desecho, en uno de los generadores de una de las creaciones más originales
del Siglo XX.
Para Sartre, Genet es un genio y
su genio no es un legado de Dios o por sus genes, sino una salida inventada por
Genet en momento particulares de desesperación[12]
mediante una consideración de la dialéctica de la libertad actuante en
condiciones materiales dadas. El destino de los diferentes, generalmente no
termina en una historia de
liberación, como según Sartre logró Jean Genet.
Dos
palabras sobre la vida de Jean Genet.
Jean
Genet – bastardo, vagabundo, pederasta, ladrón proscripto, dramaturgo,
poeta – nació en París en 1910, fue abandonado por su madre en la casa
cuna. Era “ilegítimo”, y nunca conoció a su padre. Fue “adoptado” por una
familia campesina del Morvan[13],
y a la edad de 10 años, después de haber sido sorprendido robándoles en varias
ocasiones, se lo envío a un reformatorio en Metray. Pasó varios años en esa institución,
y luego se escapó para incorporarse a la Legión extranjera, de la que muy
pronto desertó. Como vagabundo y ladrón anduvo errante por toda Europa, y pasó
algún tiempo en las cárceles de varios países. Mientras se encontraba en la
cárcel, en 1942, escribió su primer libro, Notre-Dame des Fleurs,
seguido en los cinco años siguientes por novelas, obras de teatro y poemas. En
1948, luego de diez condenas por robo en Francia, se salvó de la prisión
perpetua por el indulto que le concedió el presidente de la república, el socialista Vincent
Auriol, quien había recibido peticiones de una cantidad de eminentes escritores
y artistas, entre ellos Cocteau, Picasso y Sartre.
Sartre munido de un conocimiento
íntimo de todos los textos de Genet, sumado a la relación personal que tenía
con él, emprendió un intento (¿psicoanalítico?)de comprensión de la biografía
de Genet.
Sartre parece haber quedado
fascinado por Genet y el lector se contagia de ella; pero Sartre no se queda en
la mera fascinación, por el contrario explora este sentimiento y lo usa para
entenderlo.
Genet, según Sartre, vivió “una
dulce confusión en el mundo” durante su temprana infancia en el campo en el
Morvan. Fue aparentemente un niño afable y cortés, que se mantuvo inicialmente
en un “estado de inocencia”; pero esa “inocencia infantil” no pudo sostenerse
pues, como afirma Sartre, Genet se sentía
un niño falso, sin una auténtica madre, se miraba a sí mismo como un
sujeto sin herencia, no pertenecía a nadie, y nada ni nadie le pertenecía.
Genet, de niño presentía que su
mera existencia perturbaba el orden social; para este orden él sólo constaba en
registros; si bien había sido parido por una mujer, este hecho no había
implicado su incorporación a la cultura humana y una consecuente marca social,
su estirpe no se conservaba en la memoria colectiva. En su búsqueda de sus
orígenes, él organiza una teoría personal - como psicoanalistas diríamos, según
el marco teórico, una fantasía o un fantasma -, en donde su madre lo arrancó de sí y lo expulsó. A partir de
estas fantasías – este fantasma - se sintió no amado, inoportuno,
indigno. Sartre opina que Genet se sintió indeseable en su ser mismo, no
sintiéndose como el hijo de su madre, sino su excremento, algo inmundo.
No se apreciaba como perteneciente al orden humano, sino un desecho de ella; su
vida de relación confirmó, desde su visión, este modo de sentir, en tanto
transcurrió signada por el trato con instituciones con las que tenía una
dependencia burocrática: la casa cuna, el reformatorio, la legión
extranjera o la cárcel. Una
burocracia – dice Sartre - se interpuso entre él y la raza humana; no fue
bañado por ritos que lo humanizaran, no hubo ceremonia para acreditar su
identidad para sí mismo con su identidad para los demás.
Sartre sugiere que Genet, era
“defectuoso” no sólo en el orden del ser, sino también en el del tener.
Genet sabía que no pertenecía por completo a sus padres adoptivos, y que podía
ser reclamado por el orden administrativo; y que además no podía tener
pertenencias. Sartre cuenta que Genet tenía de niño dos juegos solitarios: ser
un santo (Sartre interpreta que lo hacía para compensar su insuficiencia en el
orden del ser), y ser un ladrón (para compensar su incapacidad de tener).
Genet fue un solitario, e hizo un
culto de sí mismo, eligiéndolo a Dios para que fuese testigo de su vida
interior; Dios reemplazó la madre que no tuvo; se convirtió en santo al no
poder ser hijo.
Su otro juego infantil, consistía
en robar a sus padres adoptivos y a los vecinos; según Sartre esto se motivaba
en tratar de alcanzar la experiencia imaginaria de la “apropiación”. Sartre
dice que es dueño quien tiene y usa sus posesiones sin tener que agradecerlo.
Sartre sigue afirmando que sin herencia ni derecho de nacimiento, sus primeros
hurtos fueron intentos ciegos de establecer una relación de posesión con las
cosas; tomar en secreto las posesiones de los demás era un epifenómeno de
su insuficiencia en el orden del
tener.
En síntesis el cuadro de
situación que plantea Sartre sobre el niño Genet antes de su “crisis”, es el
siguiente: Dios reemplazando a la madre ausente y el robo compensando su
limitación en el tener. Sus hurtos y sus ensoñaciones de santidad no se oponían
a la moralidad campesina, eran una consecuencia de ella; Genet había sido educado
en un sistema de valores que justificaba y santificaba la propiedad y él
construyó su identidad desde la condena que esa moralidad realizó sobre él.
Sartre precisa
lo que llama “la crisis original”, a la que no concibe como puntual, sino como
un modo de experimentarse a sí mismo para otros en su infancia; no le da mayor
importancia que la experiencia que Genet cuenta de la “crisis original” sea
real o imaginaria.
De modo similar al que un
psicoanalista describe un “recuerdo encubridor, narra Sartre esta “crisis original”: a los diez
años, mientras estaba jugando en la cocina se angustió, se sintió sólo y
precipitó en un estado estático (absenté); su mano penetró en un cajón
abierto mientras sentía que alguien lo estaba mirando, y al tomar conciencia de ello, Genet “volvió
en sí”; la noticia corrió como un reguero de pólvora en la aldea y entonces se
dio respuesta certera a ¿quién es Jean Genet?: “Es un ladrón”. Sartre sugiere
que en ese momento él quedó situado en una identidad. Es muy interesante el razonamiento
de Sartre en esta cuestión: Sartre supone que Genet pensaba, que “ladrón” era, antes de la crisis
original”, un modo de ser monstruoso que estaba en él sin que él se diera
cuenta, y que frente a esa afirmación social se había revelado lo que él era en
esencia. Esta acción, que según Sartre, no fue otra cosa que el funcionamiento
irreflexivo de su subjetividad, quedó transformada en algo objetivo.
Dos palabras sobre el marco desde
el que piensa Sartre, para comprender mejor como él describe esta identidad con
la que el grupo social marca a Jean Genet. Sartre opina que para la buena
gente la bondad es equivalente al ser, a lo que ya es, y la maldad a lo que
pone en juicio al ser, a la negación, al no ser, a la alteridad[14]; el hombre malvado entonces es
una necesaria invención del hombre bueno, es la encarnación de la alteridad
de lo que él es, su propio momento negativo; el mal, para Sartre es una
proyección[15];
el hombre bueno niega perpetuamente el momento negativo de sus acciones;
las acciones permitidas del hombre bueno consisten en mantener,
conservar, restablecer, renovar; todas ellas son categorías de repetición,
opuestas al cambio. El cambio, al hombre bueno le causa inquietud y la inquietud le causa horror, y no la
considera parte de sí. Esta gente necesita un Genet para negar tanto sus
propios momentos negativos, como todo lo que acarreé un cambio, que no lo conciben como inherente al ser de ellos
o de su mundo.
Para Sartre la “gente honesta”
penetró en las profundidades del corazón de Genet, y dejo un residuo de alteridad,
una parte del propio Genet que era distinta de él mismo. Entonces cuando buscó
refugio de la condena de los otros retirándose dentro de sí, encontró en su
interior, desde esa alteridad, una condena aún peor; todo deseo suyo tomaba
el sentido de un deseo de un ladrón; era un monstruo hiciera lo que hiciese con
su vida y le estaría prohibido en consecuencia aceptarse. Sartre cree que
Genet se afirmó en el objeto que
él era ante la “gente honesta y
sacrificó sus sentimientos de certidumbre intuitiva acerca de sí”.
Sartre se dedica a seguir los
pasos de la autoalienación de Genet; examina qué caminos se le abrían a Genet.
Cree que si le hubiese preguntado a la gente honrada estos le hubieran dicho: se abyecto,
pero esta no era una solución, él ya lo era y quería escapar de esa manera
de ser; otra posibilidad era volverse loco. En este punto Sartre piensa que
Genet no podía elegir ese modo de abdicación, no podía caer en la psicosis, al
menos tal como entiende Sartre a la psicosis. Podría haberse suicidado, pero
esto estaba excluido por el “optimismo” de Genet que según Sartre “es la
orientación misma de su libertad”[16];
Sartre compara a Genet con aquellas personas que ante situaciones extremas,
sólo tienen conciencia del absurdo del mundo y abandonan, Genet en cambio se
aferra a la vida mediante la creencia irrazonable de que “saldrá a otro lado”.
Esa salida fue la poesía.
Sartre realiza un minucioso
desarrollo acerca de cómo Genet advino poeta, es impresionante el trabajo
elaborativo que – a juicio de Sartre - estuvo íncito en esta
transformación; describe con admiración cómo el niño Genet galvanizó su
voluntad a una edad en que la mayoría se dedica a satisfacer a sus padres. Es
frente a esta situación que Sartre afirma lo que he puesto como epígrafe de
este apartado: Una voluntad tan feroz de sobrevivir, una valentía tan pura,
una confianza tan loca en el seno de la desesperación, darán sus frutos: de esa
absurda resolución nacerá veinte años más tarde el poeta Jean Genet. Genet
la describe a esta primera y extrema elección como algo en donde él fue
arrojado: Decidí ser lo que el delito hizo de mi[17].
Al no poder evitar lo que le deparó el destino, se apoderó de él; no eran
los otros que le habían construido un lugar inviable, el habitaría en esa
imposibilidad con la convicción que él la había creado; ese iba a ser el
destino que él deseaba para sí, incluso a ese destino intentaría quererlo.
David Cooper[18]
en su comentario sobre esta obra de Sartre, dice que Sartre se “esfuerza por
subrayar que la crisis original de Genet solo puede entenderse cuando se
la ve en el marco de la comunidad aldeana del Morvan, en su estrecho y rígido
sistema de prohibiciones, su alto grado de cohesividad, y el valor absoluto
asignado a la propiedad privada. En ese marco se puede entender la reacción de
escándalo y la difusión de sanciones represivas contra el ladrón de diez años”
(p. 63). Sartre cree que esto no hubiese podido ocurrir en una zona industrial,
en la que quizás se cuestionaría el valor absoluto de la propiedad privada, y
hubiese descubierto que uno es también lo que uno produce y hace.
Sartre examina con detenimiento
la interacción dialéctica de la ciudad y el campo, la sociedad de
productores y la sociedad de consumidores y muestra como estas relaciones fueron instituyentes en
Genet, en su sexualidad y en su trabajo creador.
Después de caracterizar la
primera decisión de Genet: ser lo que el delito lo había hecho, que define como
el momento objetivo, discute cómo fue esta decisión para Genet, el momento subjetivo
de su conciencia en su estructura intencional. Para Sartre se da una
contradicción insalvable, entre el ser como puro sujeto y puro objeto: “¿Qué
puedo decidir ser si ya soy lo que soy, si estoy encerrado en mi ser? En la
frase J´ai décidé détre ce que le crimen a fait de moi, ser es arrojarse
en el ser de uno para coincidir con él. Sartre afirma, que somos seres cuyo ser
está perpetuamente en cuestión; el significado de nuestro ser consiste en estar
en cuestión en nuestro ser.
Lo que él había recibido de los
adultos, era el ser de una persona en uno de los sentidos de la palabra latina
persona: un máscara; un ser-en-si- y para otros y no un ser-para-si. Genet a
juicio de Sartre estaba atrapado entre el puro querer (para-si, subjetividad), que
lo definía a posteriori por la totalidad de sus actos, y una sustancia
(en-si, objetividad), que era anterior a sus actos y producía dichos actos por
una especie de necesidad interna. Frente al existir como pura subjetividad y
pura objetividad, una contradicción insoluble, Genet se salvó de la locura y el
suicidio mediante, lo que Sartre llama el “acto heroico de trampear”.
Es apasionante como Sartre
comprende la sexualidad de Genet a partir de concebirlo como un niño violado.
La primera violación fue la mirada del otro en la “crisis original”, esta
mirada lo sorprendió y penetró,
transformándolo para siempre en un objeto. Cuando el niño Genet robó fue sorprendido desde atrás; la
parte trasera tuvo un lugar central en la sexualidad de Genet; con la espalda
espera la mirada catastrófica del otro; se experimenta como objetivado a través
de sus nalgas y su espalda. Su deseo era ser manipulado pasivamente por otro a
fin de convertirse en un objeto para sí. En su novela Notre-Dame des Fleurs,
su personaje central es un hombre prostituído, tan feminizado que se siente una
mujer y se llama Divine; Genet la designa con el pronombre “ella”, en algunos pasajes intenta convertirse
en hombre, pero esto es tan torpe que fracasa. Finalmente se exhibe, se
convierte en un objeto, desea ser tomada y no tomar, ser mirada y no mirar. Su
homosexualidad, a juicio de Sartre, es la salida creada o inventada por el niño
Genet en un momento crítico, ante una sensación de asfixia. El primer recuerdo
amoroso que tiene Genet fue el deseo de ser un joven lindo que vio pasar
y no tener sexualmente al joven. Divine – en Notre-Dame des Fleurs
– le dice a Gabriel: “tu eres yo”; Sartre señala respecto de esto que “a
nadie le está permitido decir estas sencillas palabras: yo soy yo”[19];
la mayoría de las personas debieran, según Sartre, usar fórmulas como yo soy
él, yo soy tal en persona (recordemos la acepción latina de persona:
máscara). A esta alienación socialmente aceptada Sartre la llama “un
infierno legítimo” y describe del siguiente modo estas “almas habitadas”: Si
ya eres otro para ti, si sufres de una perpetua ausencia en tu corazón,
entonces puedes vivir esa ausencia como si fuese la de cualquier otro. Ese otro
nunca estará más ausente que tu, pues la manera en que no es él mismo (es
decir, en que él mismo es otro para sí), la manera en que tu o eres tú mismo y
la forma en que tú eres él no difieren sensiblemente[20].
En la misma línea Sartre sugiere
que Genet reaccionó ante la condena con una inversión ética radical: fue vuelto
al revés como un guante, era el monstruo, lo antinatural, lo imposible. Ser
amado era el proyecto imposible de
Genet. La “buena gente”
incrustó[21]
en Genet lo que rechazaba en ella y a esa alteridad Genet la encarnó. Genet,
según Sartre, proyectó esa alteridad absoluta en el amado. Pero entonces
concluye Sartre sólo es amado por-si-mismo, pues es él mismo, en su absoluta alteridad, es quien se
ama - a si mismo - bajo el disfraz del otro. El hombre amado es sobre todo el No:
no vida, no amor, no presencia, no bien. La relación sexual es para Genet
un acto de sumisión, una ceremonia de violación; el acto sexual es – a
juicio de Sartre - un intento de
repetir la crisis que transformó a Genet en ladrón.
Pero todas las primeras
atribuciones sobre la naturaleza antinatural, monstruosa, de Genet,
encubrían un mandato que él experimentaba como prohibición a tener cualquier
pensamiento o sentimiento espontáneo, natural. Genet está torturado
porque todo deseo espontáneo que es inmediatamente dirigido hacia su propia
gratificación encuentra una conciencia reflexiva que prohíbe su gratificación.
Sartre lo describe del siguiente modo: “a esas falsas unidades en que dos
términos de una contradicción se perciben en una ronda infernal, yo las llamo tourniquets”[22].
Genet experimenta estos tourniquets con perplejidad, no perdiendo su capacidad reflexiva. Sartre en su ensayo nos pide que nos
imaginemos las preguntas que Genet se hace: ¿Quién soy yo? ¿Por qué estoy sólo
y sufro tanto? ¿Qué he hecho para estar aquí?. Para todas estas preguntas hay
una sola respuesta: Genet; encuentra la respuesta al encontrarse a si mismo.
Cooper[23]
en su comentario sobre el ensayo de Sartre hace un interesante paralelo entre
Genet y Camus. Genet, según Cooper, opera en su mundo de un modo distinto al de
Camus, quien cree haber
descubierto el absurdo del mundo. Para Camus la delgada costra de las
significaciones se funde a veces y revela una realidad brutal, carente de
significación; para Genet en cambio el mundo está henchido de significaciones,
a veces la realidad es corroída por una plétora de extrañas significaciones.
En su perplejidad Genet,
asombrado comprende simultáneamente la realidad y los resultados de sus
propios actos de des-realización. La perplejidad es un modo de “contacto
con” y comprensión de la realidad, pero de la realidad comprendida en el modo
de extrañamiento respecto de ella. Así Genet afirma la siguiente proposición: Soy
el hombre más débil de todos, y el más fuerte. El se refiere a dos sistemas
en esta afirmación, a dos sistemas de valores y se niega a elegir uno u otro.
En el primer sistema, el “alcahuete homosexual activo” es el Destino, la
maravillosa apariencia del puro mal y Genet es el más vil gusano que se
arrastra, esclavizado por su estricto amo. En el segundo sistema, Genet con su
lúcida conciencia, aprisiona al alcahuete con sus palabras y sus encantos, y lo
lleva al desastre por medio de su acicalada trampa. Cada sistema implica el
otro. Esto se ve muy bien en el robo. Genet dice[24]:
Yo no pienso exactamente en el
propietario del lugar, pero todos mis gestos lo evocan... Cuando saqueo la
propiedad, me baño en una idea de propiedad. Recreo al propietario ausente. No
existe frente a mi, sino en mi derredor. Es un elemento fluido que respiro, que
entra en mi, que hincha mis pulmones.
Cooper en su estudio concluye que[25]:
“Genet habría podido vivir el resto de su vida como la mayoría de nosotros, con
sus fantasías enterradas
dentro de él, aunque manifestándose quizás en forma indirecta, como síntomas, e
inaccesibles a su conciencia reflexiva... esta transformación de la fantasía
(prerreflexiva) en conciencia imaginativa (reflexiva), constituye el problema
central. El habría podido convertirse en una víctima psicótica de sus
fantasías, pero las dominó por medio de la imaginación de sus rituales y su
actividad como escritor”.
7-Del paraíso animal al equívoco mundo de los
humanos
Entiendo que, a gentes como
usted, un paisaje aliñado con vacas paciendo entre olorosas yerbas o cabritas
olisqueando algarrobos, les alboroza el corazón y hace experimentar el éxtasis
del jovenzuelo que por primera vez contempla una mujer desnuda... Yo confieso
paladinamente que para mí, los
animales tienen un interés comestible, decorativo y acaso deportivo. Aunque
respeto, a la distancia, a quienes le asignan funcionalidad erótica, a mí,
personalmente, no me seduce la idea de copular con una gallina, una pata, una
mona, una yegua o cualquier variante animal con orificios, y albergo la
enervante sospecha de que quienes se gratifican con esas gimnasias son, en el
tuétano – no lo tome usted como algo personal - ecologistas en estado
salvaje,...
Mario
Vargas Llosa[26]
Juan y María, me llamaron por
teléfono, transmitiéndome que estaban en una situación desesperada por algo que
se habían enterado que ocurría en la vida de José, su hijo mayor. Les sugerí
que vinieran a mi consultorio, y entonces, a borbotones, con mucha dificultad,
me contaron, con una mezcla de horror y vergüenza, que Julio, su segundo hijo, había
encontrado unos videos en los que José se había filmado a sí mismo, teniendo
relaciones sexuales con diversos animales, perros, caballos, ovejas, etc.
Juan y María, lucían como dos
personas convencionales, venían de familias eslavas. Presumían tener
ascendientes que habían sido parte de un grupo social aristocrático en Europa
central, incluso, en el caso de él con la nobleza de los países de origen de
sus padres. Profesaban con algún fervor alguna variante del cristianismo
ortodoxo.
Estos padres estaban muy
abatidos, desorientados, no sabían que hacer. No podían admitir que esto
ocurriera en su familia. Alternaban entre creer que esto era una pesadilla, que
se iban a despertar y dar cuenta
sólo era un mal sueño, a otros momentos en que trataban de darse alguna
explicación acerca de porque estaba sucediendo esto que les resultaba
horroroso, impensable.
(Voy a poner en bastardilla, en
este apartado, los sentimientos e ideas que en mí emergían, diferenciándolos de
lo que los pacientes me relataban, para facilitar al lector su distinción) A
mí me costó un rato salir del estupor, y – tengo que admitir - también la
fascinación que me provocaba lo que estos padres me narraban. Sentía que era un
obstáculo la curiosidad que me ocasionaba el relato, ya que, en una primera
impresión, me colocaba en el lugar de espectador de un zoológico, tratando de
escrutar en ellos para ver si encontraba alguna pista que me orientase sobre lo
que con tanta desesperación me contaban. No me resultaba fácil salir de esa
posición. La curiosidad volvía; me preguntaba ¿cómo sería José, que por sus
hábitos, parecía por fuera de lo humano? ¿Qué secreto guardarían estos padres
para que esto ocurriera en esta familia, por detrás de esta pátina de buenos
burgueses? Me daba cuenta que trataba dentro de mí, encontrar perchas clínicas
o teóricas, para afrontar la consulta que me estaban haciendo. Tenía que
aceptar que estaba ante algo sobre lo que no sabía prácticamente nada. No
recordaba ningún historial psicoanalítico sobre un caso de bestialismo, salvo las consideraciones
taxonómicas de Freud en “Tres ensayos sobre una teoría sexual”.
Quizás en un intento -
inconsciente - de encontrar referencias surgían en mí sentimientos, ideas e
imágenes no muy ordenadas; en algún momento recordé, por ejemplo, escenas de la
película, Padre padrone, en donde uno de los personajes, un campesino
analfabeto, un hombre muy primitivo de
la campiña sarda, tenía relaciones sexuales con una oveja. En otro
momento me descubrí repasando mi experiencia clínica; pensándolo llegué a la
conclusión que sólo había visto, en mis épocas de residente en psicopatología, un paciente
que decía haber tenido relaciones sexuales con animales, lo que, como es
sabido, nominábamos bestialismo; esta nominación además de un sustantivo que
denominaba este tipo de costumbres, también las adjetivaba peyorativamente. El
paciente de marras estaba internado en la sala del hospital; recordaba que era
un esquizofrénico muy deteriorado.
Analizando mis ocurrencias me daba cuenta que en mi cabeza se armaba
inconscientemente la idea/prejuico de que seguramente José era alguien muy primitivo o muy loco.
No era este el único vértice desde donde surgían ideas; también recordaba, tanto desde mi práctica psicoanalítica,
como desde la narrativa literaria o cinematográfica (Juegos peligrosos; Belle
de jour; El silencio de los inocentes; etc.), cómo perversiones muy severas,
coexistían con vidas y apariencias absolutamente convencionales; sobresalía
entre las personas que había atendido, un profesional muy destacado que seducía
niños, o también un hombre con notable talento para escribir, que violaba y
maltrataba a sus hijas. Sabía, porque así lo decía la teoría, que esto era lo
esperable en las perversiones: la coexistencia de dos modos de ser, tributario
de la coexistencia de dos modos de pensar, con lógicas distintas, no existiendo
contradicción entre ellos. Pero por otro lado me contestaba, que estos
hábitos sexuales con animales – aunque me resultaran divertidos, al
verlos en una narración, como en los comentarios que hace sobre ellos Vargas Llosa,
en Los cuadernos de don Rigoberto, que en parte reproduzco en el epígrafe
– cuando los veía en un paciente los suponía como algo distinto, como más fuera de lo humano que
las otras perversiones. Llegaba a esta conclusión porque previo a verlo, no esperaba,
no imaginaba que en José se diera esta dualidad que había aprendido en los
textos y observado en mi práctica psicoanalítica. Me daba cuenta que esto era
un prejuicio, al que no podía calificar de otro modo que un obstáculo
contratransferencial; era para usar un neologismo, una contratransferencia
preformada; me decía que no era un buen punto de partida, que no estaba
pensando como un psicoanalista abierto a entender.
Sobre el final de la entrevista
Juan y María, los padres, me advirtieron que José no tenía el menor deseo de
hacer una consulta individual. Si pensaban que José estaba conmovido, porque
ellos y su segundo hermano – había cuatro hermanos más, menores - se
hubiesen enterado de sus hábitos sexuales.
Pensé que prescribir en estas
condiciones un psicoanálisis individual no era adecuado. Ante este cuadro de
situación, me acordé del breve historial de Freud (1920) “Psicogénesis de una
joven homosexual”, y como Freud había caracterizado al mismo como un “análisis
por encargo”. Sin que lo que Freud
había relatado necesariamente condujera a una generalización, también me
advertía que la evolución del mismo había conducido a un fracaso. Suponía que
si yo hacía una indicación de un psicoanálisis individual, era probable que me
llevara a igual destino que el que tuvo Freud. Había imaginado varias veces que
hubiese ocurrido si Freud hubiese efectuado, cuando lo consultaron los padres
de “la joven homosexual”, una
indicación familiar. Me decía que la preferencia en la elección de un encuadre por sobre otro basándome en
criterios generales y adivinar los ulteriores pasos era sólo una utopía. No
tenía posibilidad de predecir cual era el mejor. No dejaba de repetirme que
nuestro instrumento es precario a la hora de formular predicciones, enunciar
generalizaciones; es un norma casi universalmente compartida lo personal que la
aplicación de nuestro método es singular a cada paciente y son misteriosos los
avatares de las transferencias. En este campo pleno de incertidumbres, aun con el carácter de un ensayo, tenía que
hacer una indicación. Con todas las dudas que antes expuse les
propuse hacer una entrevista familiar. Ellos accedieron, pero me advirtieron
que Julio no iba a querer venir y que no estaban dispuestos a que sus otros
hijos se enteraran. Acepté estas limitaciones y a la próxima consulta
vinieron Juan, María y José.
Aunque la consigna que les di
era, que quería ver como era la familia, y los padres se adecuaron formalmente
a ella, diciendo que querían entender como eran ellos, para mi era evidente
que (me) lo traían a José para que yo lo viese y diese mi opinión. Les dije
que eso estaba ocurriendo y entonces se encarrilo, lo que era hasta ese momento
una entrevista de una familia con un paciente designado, en una entrevista
familiar. También esta interpretación estaba dirigida a mi, en tanto me daba
cuenta que escrutaba a José. Me despertaba curiosidad como era este muchacho,
de quien se contaba tenía predilecciones tan diferentes de las que se supone
habituales. Su aspecto no tenía nada en especial, al menos que condijera
con alguien que parecía tan alejado de la cultura. Tenía cara de “buen
muchacho”, un adolescente grande (tenía 21 años), con modales adecuados,
prolijamente vestido; incluso más convencional que lo habitual para su edad.
Sus padres y él me contaron que estaba avanzado en una carrera universitaria
exigente, era muy buen estudiante y que a la par trabajaba en un laboratorio
muy sofisticado, realizando tareas
muy especializadas donde ganaba un muy buen sueldo y era muy valorada la tarea que
hacía. Juan, su padre era un hombre, con gestos un tanto ampulosos, que hablaba
con un tono altanero, dándose aires de “gran señor”. María, la madre, se
presentaba con más bajo perfil que Juan, el padre, aunque rápidamente percibí
que era ella la que organizaba la familia, pese al discurso grandilocuente de
Juan. A poco andar se reveló, que Juan desde hace muchos años no tenía trabajos
estables y que la economía de la casa descansaba en los ingresos de María, una
arquitecta de prestigio.
Con el correr de las entrevistas
me fueron contando que desde tiempo atrás, Juan y María tenían una muy mala
relación. Solían tener peleas que bordeaban el escándalo, o en rigor quien
hacía el escándalo era Juan. Juan era muy celoso. Yo me hice la siguiente
composición de lugar: más allá que fuese posible que María tuviese algún
amante, Juan pensaba casi todo el
tiempo desde una celotipia.
Conjeturé que toda la familia se
movía al compás de lo que todos ellos sentían como las ideas locas de Juan,
tratando que no se irrite. Que encubrían el malestar que les traía sus celos,
su orden estricto, su presunta estirpe noble, la creencia de que en virtud de
su linaje la sociedad le debía algo que no le había sido dado, la necesidad de
mantener la apariencias de que eran una familia de abolengo. No tenía la
impresión que María ni José
participaran de los delirios de grandeza de Juan. María hacía grandes
esfuerzos para disimular la celotipia y de mantener oculta la mala o no
relación entre ella y Juan. Aunque no tenía para ellos el nombre de paranoico,
yo presentía que pensaban que Juan estaba loco; tenía toda la impresión que lo
trataban a Juan como se trata a un paranoico.
El tema de los hábitos – o
de los malos hábitos - sexuales de José flotaba en el ambiente, pero había una
evidente dificultad para abordarlo. María un día, lo increpó, que de esto tenían que hablar y José, empezó,
con alguna reticencia, a contarles sobre sus sentimientos, sobre lo atractivo
que le resultaban los animales. Juan entonces le pidió mas precisiones y José,
luego de algunos rodeos, le confesó que había tenido, entre otras, relaciones
sexuales con N. (yo al principio no sabía de que o quien estaba hablando),
aunque si percibía la actitud estupefacta de sus padres. Juan en ese momento,
con voz desesperada le dijo ¡como hiciste eso!. José le contestó tomando como
pregunta, lo que en rigor era una exclamación de horror, como si lo que le
había dicho Juan fuese una pregunta acerca de ¿cómo lo había hecho? y no ¡como
lo había hecho! y dijo entonces, respondiendo literalmente la presunta
pregunta, sobre cómo había sido la mecánica para consumar la relación sexual
que había dicho que había tenido con N: “me subí arriba de un banquito”. A
renglón seguido me aclararon que N era una yegua que tenían en una chacra de la
familia. La madre exclamó, envuelta en llanto, que ella preferiría que fuese
homosexual, que esto no entraba dentro de lo que ella podía pensar. José entró
en mutismo.
Pensé ante esta viñeta que, si
bien es un lugar común que la
literalización de una pregunta es un indicador de un pensamiento patognomónico
de la psicosis, José no tenía
otros trastornos de pensamiento ni tampoco, hasta donde yo me daba cuenta
estaba alucinado. Si se trataba
efectivamente de una literalización, José no había percibido el horror de sus
padres, y su respuesta era evidencia de un déficit simbólico en su pensamiento.
Pero a la vez me había sorprendido el efecto chistoso que había provocado en mí
la respuesta de José. Me preguntaba entonces: ¿si lo que había dicho José era una
literalización?, en tanto había suscitado en mi un sentimiento jocoso, que tuve
que sofocar. Continué preguntándome a renglón seguido, ¿se trataría de una
literalización, o de ridiculizar el horror del padre?
El clima en la anterior
entrevista y en las que siguieron se volvió muy pesado, asfixiante. A José lo veía muy angustiado y para los
padres estar con él era una tortura, y además lo torturaban, le solicitaban, le
pedían, le imploraban, le exigían que... no sintiese lo que José decía sentir.
Algunas sesiones después me pidió José, si podía verme a mi a solas, los padres sin duda
también querían que José viniera sin ellos; para Juan y María escucharlo a José
era insoportable.
A contrario sensu de lo que
habitualmente pienso - que los obstáculos que se dan en cada encuadre deben
afrontarse en el seno del mismo -, dado el nivel de sufrimiento que observaba,
decidí poner en suspenso mis reglas y considerar que era inconveniente seguir
con las entrevistas familiares. Por un lado me daba cuenta que los padres
querían deshacerse de él, que querían segregarlo y que de ese modo no infectara
a los otros hijos, lo que alentaba en mi la idea de continuar con las
entrevistas familiares; pero simultáneamente José reclamaba un lugar de mayor
intimidad y era esto para mi de peso: que él quisiera hablar a solas sobre lo
que le ocurría. Entonces acepté la propuesta y comencé a hacer entrevistas
individuales con José. Presumí que hacer entrevistas cara a cara era la
indicación con la que me sentía más cómodo. Era del mejor modo que podía
preservarme como psicoanalista, José necesitaba verme, estaba muy perseguido,
no me parecía adecuado por el momento, proponerle que se acostase en el diván.
José, como
dije, estaba muy prevenido conmigo, si bien había solicitado que lo viera, el
tenía la sospecha que yo quería
cambiar lo que el sentía, que seguramente había un pacto o acuerdo con sus
padres para que yo lo convenciera que deje estos hábitos. Sin embargo se fue
aflojando y de a poco me fue contando, que todos estos años habían sido muy
duros, porque esto que él sentía no lo podía hablar con nadie, no lo podía
compartir con nadie. El no sentía que su gusto por los animales, su deseo de
tener relaciones sexuales con animales, fuese algo que él quisiera cambiar, no
era un sentimiento distónico; si percibía que era algo que suscitaba un enorme
rechazo social. No sabía con precisión, como había empezado, o por el momento
no quería precisarlo; si me señalaba que para él era indudable que se sentía
atraído por los animales y no dejaba de advertirme que esto era algo muy
genuino de él y que no estaba dispuesto a cambiarlo. Este último énfasis, me
ponía en la pista de un matiz reivindicatorio. Recordaba como P Aulagnier
(1966) nos dice que “El perverso es aquel que habla razonablemente, genialmente
a veces, de la sinrazón del deseo. Justifica su perversión en nombre de un
plus-de-placer que pretende autentificar por un plus-de-saber sobre la verdad
del goce. Ese saber es el señuelo que lleva su razón a una trampa; es su propia
locura, pero también lo que siempre amenaza con enredarnos en la trampa de la
fascinación”. Pero
también tenía que admitir que la fascinación, no sólo era el resultado de una
trampa tendida por José; así como Sartre admitía que Genet le producía
fascinación, yo tenía que admitir que José también lo lograba en mí, y no sólo
él era el responsable que eso sucediera. Cuando alguna vez comenté con algún
colega el caso, me llamó la atención, el efecto (jocoso, o de espanto) que
producía; nuestra cultura tiene un fuerte rechazo y también se siente fascinada
– así nos lo advierte P. Aulagnier, en la cita que reproduzco más arriba
- por la sexualidad que se aleja de los patrones definidos como “normales”.
Lo había aliviado, conectarse a
través de internet, con personas que también tenían relaciones sexuales con
animales, con ellas había mantenido un diálogo bastante intenso. Tiempo después
me contó que en las vacaciones anteriores había viajado a otro país para estar
en una granja, donde vivían, junto con animales, una comunidad de personas que
tenían este tipo de predilecciones y ambicionaba volver a ir ese lugar que el
percibía como un paraíso.
José evitaba relacionarse
con humanos, salvo con aquellos
que compartían sus gustos sexuales a través de internet; en el refugio que armaba con los
animales, suponía que se libraba de las falsedades e
hipocresías que tienen los vínculos entre humanos. Quizás en esto se
evidenciara un sentimiento de superioridad de sus prácticas sexuales, respecto
de las que la cultura reconoce como usuales. No tenía, hasta donde yo me daba
cuenta un afán proselitista, ni un cuestionamiento sobre lo que los otros
quisieran hacer con su vida, si quería que en este punto no se metieran con él;
por otra parte sus conductas o funcionamientos socialmente no parecían
inadecuados. Aparentaba ser alguien muy respetado en su trabajo, por lo bien
que realizaba su tarea; no mantenía ninguna relación con algún grado de
intimidad, me decía que se lo
suponía hermético y poco sociable.
Con el tiempo José fue teniendo
la sensación de que yo no hacía un juicio de valor sobre sus prácticas
sexuales. Este cambio, si lo miraba con honestidad, probablemente se debía
también a un cambio en mí. Oírlo sin calificarlo a José, implicó para mi un
profundo trabajo conmigo mismo, ya que al comienzo, las prevenciones de José,
además del matiz proyectivo tenían algún asidero, yo estaba inundado de
prejuicios y sentimientos que iban desde el horror, a lo cómico. Esto último se
conectaba con lo grotescas que me parecía algunas de las cosas que me contaba.
Yo con el tiempo me preguntaba a
menudo, si realmente le podía escuchar con libertad, si esto era verdaderamente
así; llegué a la conclusión que era cierto, y una pista de ello la encontraba
en que no sentía la curiosidad sobre como era su vida sexual, ni ejercía sobre
mi el efecto tragicómico, que había tenido en mí en los comienzos. Recordaba de
los primeros tiempos, cuando contestó
frente al horror de su padre, que para tener relaciones sexuales con una
yegua se había subido a un banquito, como frente a lo grotesco de la situación, tuve que hacer un enorme
esfuerzo para contener mi risa. Empecé a sentir, en cambio, una intensa pena
por él, alguien que se sentía profundamente sólo; pero esta era una sensación
que él no la tenía, el se sentía bien acompañado por los animales.
Algo que me llamaba la atención,
era la preocupación que tenía José
por convencerme, que el no ejercía violencia sobre los animales al penetrarlos,
me decía que él tenía la sensación de consentimiento de parte de ellos. Más
aun, él se/me contaba una especie de Edén tierno que se creaba en este mundo en
el que él convivía con los animales. Tener relaciones sexuales con ellos era
ser parte de ese Edén.
En un momento en que se creo un
clima de mayor confianza y cercanía, me contó que mientras había estado en la
granja con animales, había establecido un vínculo muy importante con un
muchacho que allí vivía y que había vivido con él un intensa relación amorosa.
Con frecuencia se acordaba de él, que lo extrañaba, pero nunca había intentado
restablecer comunicación con esta persona. Me llamó la atención, y se lo
dije, como este “vínculo humano”
que el admitía que añoraba, era para José más difícil contármelo que sus
paradisíacas preferencias sexuales por los animales.
Al tiempo dejó de ocupar la
totalidad de las sesiones sus relaciones con los animales y tomo más espacio su
relación con su familia. El había dejado de hablar con su hermano Julio, con
quien compartía su dormitorio, luego de que éste descubriera los videos que
precipitaron la consulta. José empezó a tener una mirada más comprensiva, sobre
la actitud de horror de su hermano al ver las filmaciones sobre su actividad
sexual. Si bien no confraternizaba con él comenzaron a hablar. También me
empezó a contar sobre sus relaciones a través de internet. Estas que habían
comenzado para encontrar otras personas que tuvieran sus mismas predilecciones,
lo llevaron a intercambiar ideas, cosas que él pensaba con humanos; a la par su
relación conmigo se dio cuenta que le importaba. Ahora no sólo cumplía con las
formalidades, como llegar en hora, pagar mis honorarios, también comenzó a
pensar que es lo que yo pensaba sobre él, y esto no sólo en los términos en que
se planteaba inicialmente, cuando estaba preocupado porque yo era un agente de
los padres que quería humanizarlo. Le importaba si yo lo apreciaba, si me
acordaba de lo que me decía, si me acordaba de él cuando él no estaba.
Para mi se hacía evidente que yo
para él ocupaba un lugar similar al que había tenido aquel muchacho con el que
había tenido una tan significativa relación amorosa. Suponía entonces que
quizás tuviese una intensa
relación secreta conmigo, pero no era algo que él me querría comunicar. Si esto
era así, sus relaciones con animales eran una vía para tener vínculos
(con) humanos. Parte de este
vínculo humano – secreto - conmigo, se mantenía extramuros de la sesión y
su despliegue dentro de la sesión, iba a tomar necesariamente un matiz
homosexual.
Esta intuición – que su
relación con los animales, era por un lado un refugio para no entrar en
contacto con la hipocresía humana, pero era a la vez su vía de entrada
-adquirió más espesor por esa época, cuando comenzó a contarme que había
empezado a chatear con Gretta, una chica que había ubicado a través de un sitio
de la web, al que recurrían personas interesadas en relaciones sexuales con
animales. Me fue contando como se iba haciendo importante la relación con ella,
si bien en otros momentos la despreciaba y tenía la sensación que el vinculo
entre ellos dos era el de un roto con un descosido.
Unos meses después Gretta, luego de una pelea con su
familia, en su país de origen, decide venir a nuestra ciudad y frente a esto
José se va de su casa paterna para irse a vivir junto con ella. Los relatos
que traía José a sesión sobre su relación con Gretta eran patéticos, parecían
efectivamente un roto para un descosido,
daba para pensar que los unía – parafraseándolo a Borges –
más el espanto que el amor. Yo
tenía la impresión que eran dos parias, que no tenían para intercambiar más que
su propia sensación de marginalidad, lo que los hacía aferrarse posesivamente y
al siguiente momento maltratarse; se sentían virtualmente dos animalitos que
alternaban entre una necesidad imperiosa dado por el intenso desamparo y por
eso mismo se creaba una violencia inusitada.
Tiempo después, al escuchar sus relatos sobre su relación con
Gretta, me sorprendí evocando la pareja del film de Leos Carax, “Los amantes del Pont Neuf”, me daba cuenta
que si bien esta relación tenía el ropaje de una historia sórdida, dura, en algunos momentos surgía algo del
orden de la ternura. En las
sesiones de esta época, en donde desde el análisis de mis ocurrencias
contratransferenciales yo creía detectar un atisbo de mayor conexión emocional,
José alternaba entre el agradecimiento, en tanto me adjudicaba algún papel en
este cambio, y el temor de que yo lo hubiese manipulado. Si bien podía pensarlo
a este modo de sentir como temores homosexuales de José, movilizaba en mí aprensiones si yo no
estaba ejerciendo alguna presión sobre él: ¿realmente respetaba la regla de
abstinencia? En algún momento llegué a preguntarme ¿sí en vez de un
psicoanalista no era un jesuita en tierra americana evangelizando salvajes? Me
respondía ante estas objeciones que no tenía la impresión que yo hiciera
proselitismo sobre las ventajas de un mundo con intercambios entre los humanos
respecto de su paraíso animal. Pero estas discusiones dentro de mí me pusieron
en la pista que en esto se
jugaba algo muy importante. Los padres estaban muy contentos con el cambio de José, y esto generaba
sentimientos ambivalentes en él.
José hablaba, por esa época en
las sesiones, sobre su relación con Gretta, como transcurría su cotidianeidad.
Sus historias con los animales, desaparecieron de su discurso, al menos dentro
de mi consultorio, aunque dentro de mí estaba presente que estas preferencias
habían sido la puerta de entrada para su relación con Gretta. Recordemos que
José la había encontrado en un sitio de la web a donde acudían
personas que deseaban tener relaciones sexuales con animales y en algún momento
él me comentó que esperaba que ella fuese una compañera que no sólo
comprendiera estos deseos, sino también alguien con quien compartirlos. Sin
embargo esto no sucedió, me hablaba en cambio de lo que él sentía respecto de
Gretta, lo que si bien todo era en un tono desafectivo, en donde primaba una
mirada en la que estaba privilegiado el tamaño de sus pechos, o si no era
suficientemente ordenada, esto era parte de una relación entre humanos. Yo me daba cuenta que esto me
tranquilizaba, y esta tranquilidad me alarmaba; nuevamente aparecía mi temor de
estarlo influenciando para que el abandonara su bestialismo. Más tarde supuse que debía haber en José
un sentimiento respecto de sus preferencias respecto de los animales, que
quizás ocupaba un lugar similar al que había tenido la pederastía y el
latrocinio en la vida de Jean Genet. Recordemos, que según Sartre eran rasgos
en donde sostenía su identidad, y que su perdida podría implicar para él un
colapso en el orden del ser. Si esto era así quizás mis rumiaciones estuviesen originadas en el campo que se generaba en la situación
analítica y yo encarnara algo similar a la Comunidad campesina del Morvan, y
entonces mi modo de sentir era parte del susto burgués ante conductas que se
alejan del canonizado “sentido común”. Recordaba entonces una frase del
progresismo sesentista que decía que “no hay personaje más fascista que un
burgués asustado”.
José un tiempo después decidió
irse con Gretta al país de origen de ella. Esto formalmente estaba explicado
por las mejores condiciones económicas que allí se daban, pero yo tenía la
impresión que – además de estos motivos - José quería vivir en un lugar
donde no estuviesen sus padres, especialmente su papá. Finalmente se fue y
luego volví a verlo en una visita que hizo a nuestro país, se había separado
para esa época de Gretta y pensaba volver a aquel país para vivir sólo. No se
lo veía urgido por tener una pareja humana, aunque tampoco la descartaba.
8- El papel del otro en la constitución de la
perversión y el lugar del analista en los procesos de transformación en la
perversión.
En una exposición...
expresaba yo mi convicción del rechazo que habría opuesto Sade al discurso
freudiano si lo hubiera conocido; que no habría podido perdonarle no tener ya
el derecho de reconocerse pecador y de serlo infinitamente porque tal es su
anhelo...
Piera Aulagnier[27]
Antes de comenzar mi comentario
en este último apartado, tengo que contestar una pregunta que intuyo se hace mi
lector: ¿Porqué juntar en un mismo escrito mi caso y el estudio biográfico de
Sartre sobre Genet?. Mi repuesta la encuentro en el paralelo que creo, puede
establecerse entre el grupo social – la comunidad campesina del Morvan -
que expulsa sentimientos, actitudes de sí, técnicamente diríamos desmiente que
le pertenezcan y encuentra en Genet un continente, un recipiente (Kaës (1989),
diría en Lo negativo, un espacio basurero) donde alojarlos, expulsarlos, y los
sentimientos que se suscitaban en mi – similares en algún sentido a los
de la comunidad campesina del Morvan -
al analizar a José.
Pensar que las representaciones
en el yo pueden ser incrustadas por el entorno social
redefine aquellas postulaciones que suponen que la subjetividad está
determinada únicamente o centralmente por el mundo interno del paciente. Estas
últimas postulaciones afirman que la experiencia con los otros y con el mundo
que lo rodea, de las que habla un paciente en análisis, es sólo expresión de su
mundo interno. Aceptar la explicación de Sartre – la incrustación de algo
indeseable para los otros en el yo de un sujeto, que da como resultado lo que
él llama alteridad en ese yo - lleva entonces a reconsiderar las
determinaciones constitutivas de un sujeto y la escucha analítica; esto lo
digo, porque agregar esta perspectiva cambia el habitual criterio
psicoanalítico que dice que el material del paciente referido al mundo exterior
debe ser considerado como resistencia, en tanto impide tomar contacto con el conflicto
interno. Estoy sugiriendo que tenemos que incorporar a la hora de entender la
constitución subjetiva, como inciden los conjuntos a los que un individuo
pertenece: la familia o la pareja y los otros del mundo social[28].
Pero además agrego – y prefiero poner en bastardilla lo que sigue para
destacarlo - que no sólo hace a los modos de entender la constitución de un
sujeto, sino que también estas significaciones siguen operando y dejando marca,
enmarcan a los sujetos en un determinado modo de sentir y pensar; esto incluye
como significa el analista lo dicho por el paciente. Los sentimientos que
descubría dentro de mí, al analizar a José, si no los hubiera analizado, lo
hubieran condenado del mismo modo que la “gente honesta” del Morvan lo condenó
a Genet. En el material clínico que voy a relatar, pondré especial énfasis en
las dificultades que observaba en mí para mantener mi neutralidad en el campo
de la situación analítica. Hace tiempo que vengo trabajando en los procesos de
transformación dentro de un psicoanálisis; me han resultado particularmente
interesantes los que he notado en las perversiones, en especial las
transformaciones que se pueden lograr, psicoanálisis mediante, para que los actos perversos puedan ser
pensados y su contenido sea soñado. En estas transformaciones – de actos
perversos a sueños - están implicados progresivos niveles de elaboración y
simbolización; también han sido de mi interés las dificultades
contratransferenciales que tiene el psicoanalista, en el campo de la situación
analítica, examinarlos es – a mi juicio – central para dar
condiciones de posibilidad a esos procesos de transformación.
El epígrafe de P. Aulagnier,
alude al rechazo que, imagina esta autora, hubiese tenido el Marques de Sade
por las ideas de Freud, en tanto Sade reivindicaría un discurso fundamentalista
y no toleraría la actitud indagatoria del psicoanálisis que vincularía su
“actitud pecadora” con su anhelo, o su deseo; pero si miramos con atención la
cita de Aulagnier, admitamos que también puede tener - la cita - un sesgo
moralista en tanto coloca al psicoanálisis dando derecho o no a un determinado
modo de ser. Habiendo leído buena parte de la obra de Aulagnier, no creo que
esta moralina esté en su espíritu, pero lo he acentuado porque, con una frecuencia
mayor que la esperable, el psicoanálisis se adscribe a discursos
catequizadores, o estamos inmersos en ellos sin darnos cuenta. En este escrito
quiero poner el foco en este tipo de problemas, quiero resaltar la importancia
que tiene para la marcha de un psicoanálisis, poder tener un insight sobre
ellos y particularmente en la elaboración que se debiera dar en el analista de estos obstáculos
contratransferenciales mientras transcurre la transformación en el campo de la
situación analítica.
Soy consciente que poner las
cosas en estos términos, cuestiona aquellos planteos iniciales del
psicoanálisis que suponían que el analista sólo debía reflejar como un espejo y
toma partido por aquellas concepciones que suponen la situación analítica como
un “campo dinámico” (M. y W. Baranger, 1961-1962; 1969).
Por cierto, en este “campo
dinámico”, la perversión pone a prueba la amplitud de escucha del analista y
suele hacer vacilar su aspiración de neutralidad y el respeto por la
singularidad del deseo del paciente. Una razón de este titilar de la
aspiración a la neutralidad es
que, metidos dentro del campo, algunos axiomas teóricos se vuelven menos
claros. Debiéramos admitir que aunque celebremos el
ingenio de la imagen literaria que escribió el Conde de Lautremont
(1868) a finales del siglo XIX en Los cantos de Maldoror:
“Es tan bello... como el encuentro fortuito de una máquina de coser y un
paraguas sobre una mesa de disección”, y de la mano del surrealismo - que
convirtió a esta frase en consigna -, la concibamos como anticipatoria de un
nuevo modo de pensar sobre la sexualidad que advino con el psicoanálisis, no
siempre somos caritativos - en el
sentido cristiano del término – con lo que se aparta de la sexualidad canonizada
por el sentido común como normal.
Piera Aulagnier (1968), siguiendo
la vía abierta por Montesquieu en “Las cartas persas”[29],
se pregunta ¿Cómo puede uno no ser persa?, aludiendo a la singularidad que
siente un persa en Francia y que por definición tendría que guiar a un analista
y ponderarse en el paciente. Sin embargo, en desmedro de esa singularidad, en
ocasiones en el fragor de la
clínica, se recurren a
distinciones que tienen como premisa la adecuación a la norma social, por
ejemplo cuando intentamos diferenciar la actuación perversa por el desafío que
realiza, del acto creativo que supuestamente no lo hace. Una prueba de los riesgos que
tiene seguir ese rumbo, en tanto lleva a un desvío en donde se pierde la
singularidad, es, el evidente
desafío y la burla a los valores de la sociedad burguesa que hay en los ready
made de Duchamp; debemos conceder que todavía crea alguna incomodidad ver
su urinario de porcelana (fontaine) en un Museo o suele parecer
irreverente la lámina con una reproducción de la Gioconda, que Duchamp
le regaló a Walter y Louise Arensberg, sus mecenas, a la que, recordemos, le
pintó bigotes y escribió por debajo L. H. O. O. Q., letras que pueden ser
leídas en francés (Elle a chaud au cul): “Ella se le calienta el culo”.
En la misma línea puedo plantear que, hace tiempo, Oldemburg me sorprendió con
sus esculturas blandas; hasta que vi lo que él hacía no se me había ocurrido
que una escultura no debía ser construida con materiales duros. Para abundar
sobre el tema podría decir que hace poco leía El procedimiento, una
magnífica novela de Harry Mulisch y me sobresalté ante el siguiente párrafo: ¡El
tiempo! El rabí echa un vistazo al reloj del ayuntamiento judío situado en la
esquina, frente a la sinagoga. Dado que el hebreo se escribe de derecha a
izquierda, las agujas del reloj giran hacia la izquierda. Me di cuenta en
ese momento que nunca se me había ocurrido – aunque es una perogrullada -
que en un reloj las agujas podían girar en sentido inverso al que yo estaba
habituado, y que el modo en que giraban era sólo una convención. La lista se puede hacer interminable,
Ronald Laing, (1970) hace tiempo nos advirtió que estamos atravesados por
creencias a las que les damos el carácter de lo obvio.
En el relato que he hecho tienen
especial relevancia los procesos de transformación no sólo en el paciente, sino
en el analista; Benito López, un notable analista rioplatense, solía postular: el
que se cura en el psicoanálisis es el analista, el paciente se cura por
añadidura. Una de la cosas de las que se tiene que curar el analista es de
sus creencias acerca de lo natural, lo normal, que se suelen colar como
obvias.
No tengo la impresión de tener
una hipótesis totalmente consistente que me permita hacer una construcción -
al modo de la que hace Sartre acerca de los orígenes del modo de ser de
Genet -, sobre José. Me resultaban insuficientes – no equivocadas - las
teorías que encuentran la razón etiológica de la perversión en la desmentida de
las diferencias sexuales (S. Freud, 1927, 1938), desmentida que tanta
importancia adquirió después del artículo de Bertram Lewin (1948), cuando
asimiló la aprehensión de la realidad a la diferencia de los sexos, o en la
seducción materna temprana y la ausencia del padre (R. Bak, 1968), por nombrar
las más en boga. Sí, estas tomaban más valor explicativo sobre José, si las
aunaba a la relevancia que Janine Chasseguet Smirgel (1975) le otorga a “la
prematurez humana y a lo que de ella deriva: la Hilflosigkeit”, que
ocupa un lugar central en la obra freudiana, para quien quiera leerla
bien. La defusión primaria conduce al reconocimiento del objeto, del no yo, y a
la vez a la formación del ideal, del que el yo entonces queda segregado. La
llaga viva, así tallada en su yo, sólo podría cerrar por la plenitud lograda
por el ilusorio retorno de la fusión con el objeto primario. Esta esperanza se
transferirá sobre el deseo incestuoso que implica el retorno al cuerpo materno.
Esto coincidía con algunas de mis intuiciones que me llevaban a pensar que la
madriguera que encontró José en su relación con los animales guardaba alguna
relación con lo que no había de humano en su propia familia; tenía la impresión que José buscaba en
su paraíso animal una sensación de plenitud; también creía alcanzar en
su relación con los animales una autenticidad que brillaba por su ausencia en
esta familia más ocupada en disimular la psicosis del padre, que en criar
hijos. Por guarecerse en ese Edén, José no afrontaba los peligros de ser hombre
en esta familia; si lo hacía podía ser víctima de la celotipia del padre, y
además recordemos que la madre expresaba el deseo que fuese homosexual. También
yo suponía que el descubrimiento que había hecho de Julio de los videos de José
había cristalizado un lugar del que en esta familia le costaría salir. En algún
momento se me ocurrió si no había habido una inducción por parte de José al
dejar tan a la mano los videos. Sin embargo no le daba a esta ocurrencia un
carácter omniexplicativo. Esto lo digo porque absolutizar esta explicación nos
lleva a cerrar la determinación de lo que le ocurría a José sobre él mismo y no
considerar que él, con sus preferencias, estuviese alojado en un lugar que la
familia le otorgaba. En ese sentido razonaba al estilo de lo que proponía
Sartre cuando sugiere como punto de partida la crisis original; recordemos
que de ningún modo él pretende que se trate de un evento puntual y determinado
sólo a partir del mundo interno de Genet; es, en cambio, la crisis original
una escena en la que se coagula míticamente la incrustación de aquello que la
sociedad campesina descarta de sí. Esto último me conduce a retomar lo me
ocurría en tanto analista de José. Me llevo a muchas reflexiones las ideas
preconcebidas que tenía sobre las llamadas aberraciones sexuales: el monstruo
que prejuiciadamente yo esperaba encontrar; la fascinación y curiosidad que me
provocaba José antes de conocerlo; cómo luego, en el transcurso de las
entrevistas familiares, mi escucha se inundaba de sentimientos jocosos y como
con frecuencia mucho de lo que me contaba me parecía ridículo; del mismo modo
me preocupó cómo me aliviaba el saber que comenzaba una relación con una chica.
Mi relato abunda en estas cuestiones.
Tengo la impresión que parte de
la evolución de José estuvo signada por una intensa elaboración de mi
contratransferencia. No concibo, en este caso mis sentimientos sólo originados
por lo que José podía depositar dentro de mí, sino que también debía reconocer
en mí ideas preconcebidas, producto de mi ignorancia o de un espíritu estrecho, al menos frente a estas
cuestiones, que yo no creía tener, y también expresión de la imposibilidad que
tenemos de acceder totalmente al otro.
Esto me llevó a pensar no sólo,
como juega un papel el otro, en el origen del sujeto, incrustando sentimientos
y aspectos indeseados – cómo nos dice con agudeza Sartre -, sino también,
como el cambio en el paciente esté signado por la posibilidad de cambio que
tiene el analista. Tengo la convicción que el análisis de José me llevó a
revisar ideas, modos de sentir que hubieran seguido mudos dentro de mí (J.
Bleger, 1967), si en mi práctica psicoanalítica no me hubiese tropezado con
José.
Una de las ideas a revisar es que
si bien sabemos que, en la relación con el otro, la representación es el medio
que tiene el yo para tomar lo que este otro le ofrece, tenemos que dar lugar a
lo inaprensible, a lo irrepresentable que se da en esta relación. Debiéramos
asumir que nuestra dificultad para representarlo nos lleva, por nuestra pereza
mental, a concebirlo como inexistente. Esto se refiere tanto a lo inaprensible
del otro, que no nos es posible representarlo, a lo incomprensible, que
tendemos a descartarlo, a lo que no compartimos culturalmente, que solemos
demonizarlo y repudiarlo; tenemos que realizar un intenso trabajo para que todo
esto sea pensable. Sólo cuando le
damos lugar a lo inaprensible, a lo incomprensible, a lo horroroso esto se
transforma en un existente en la situación analítica.
Bibliografía
- P. Aulagnier
(1964), Observaciones sobre la estructura Psicótica, en Un interprete en
busca de sentido, Siglo XXI, México, 1994.
- P. Aulagnier y
otros (1966), Seminario de Santa Ana,
en “La perversión”, Azul editorial, Barcelona, 2000.
- P. Aulagnier (1968), ¿Cómo puede uno no ser persa?, en Un interprete
en busca de sentido, Siglo XXI, México, 1994.
- R. Bak
(1968). The phallic woman. The ubiquitus fantasy in
perversion. The Psychoanalytic Study of the Child , vol. XXIII. New
York: International Universities Press, 1968.
- W. Bion, (1962a), Una teoría del pensamiento, en Volviendo a pensar,
Horme, Bs. As. 1972.
- W. Bion, (1962b), Aprendiendo
de la experiencia, Paidos, Bs. As. 1966.
- W. Bion, (1965), Transformaciones, Centro Editor de América
Latina, Bs. As.
- J. Bleger (1967), Psicoanálisis del encuadre psicoanalítico, Revista
de Psicoanálisis, vol. 24, también en 1967, Simbiosis y ambigüedad,
cap. 6, Paidos, Buenos Aires.
- D. Cooper, “La
obra de Sartre sobre Genet”, en D. Cooper y R. Laing, Razón y Violencia, Una
decada de pensamiento sartreano, Paidos, Bs. As, 1969.
- Janine Chasseguet Smirgel (1975), El
ideal del yo, Amorrortu, Bs. As., 1991.
- S. Freud, Obras Completas, Amorrortu, Bs. As.
- Jean Genet
(1952), Oeuvres
completes, Gallimard, Paris.
- Ronald Laing (1970), Lo obvio,,
en Dialéctica de la Liberación, Ed D. Cooper, Siglo XXI, México.
- René Kaës
(1989, Lo negativo,
Amorrortu, Bs. As., 1991
- Soren
Kierkegard, Tratado sobre la desesperación, Editorial Leviatán, Bs. As,
1997
- Conde de Lautremont (Isidore Duchase) (1868), Los cantos de Maldoror, Obras
completas, Editorial Argonauta, Barcelona, 1986
- Bertram Lewin (1948), The nature of reality, The Psichoanalytic Quaterly, 17
- H. P. Lovecraft. El que acecha en el umbral en Los que vigilan
desde el tiempo, Alianza editorial, Madrid, 1989 .
- R. Money Kyrle (1961), The construction of our world model, en Man´s picture of his world, Duckworth,
London.